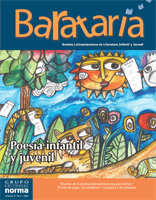F.D: Hace algunos años nos tomamos un café
en la Feria del Libro. En esa oportunidad habla-
mos mucho acerca de tu trabajo como escritor.
Me gustaría plantearte la misma pregunta que
te hice en ese momento y tiene que ver con la
síntesis. Tus dos novelas juveniles no son pre-
tensiosas, plantean un estilo breve, sin vericue-
tos narrativos y están desprovistas de florituras.
¿Te identificas como un escritor minimalista?
A.S.A: No sé si me identifico como escritor mini-
malista (de hecho no sé si me identifico como escri-
tor…). Me parece que cada tipo de historia requiere
un tratamiento estilístico y fue ese el que me pareció
más adecuado. De cualquier manera yo hablo muy
rápido pero escribo muy lento, no soy alguien capaz
de producir ocho páginas de una sentada. Más bien
produzco, una página o página y media después
de estar toda una tarde escribiendo. Y ahora que lo
pienso, en ese ritmo de escritura no podría hacer
demasiadas florituras. Tal vez sea por eso lo breve.
Tal vez el “estilo” sea una consecuencia de mi ritmo
lento. Además, siempre me gustaron mucho algunos
escritores secos y concisos. Como Carver y Fante,
por ejemplo.
F.D: En
Los ojos de perro siberiano
desarrollas
una temática difícil, más que abordar con lu-
jos de detalles el tema del SIDA, expones la
humanidad de los personajes, en sus relacio-
nes más íntimas. Hay muchos silencios, cosas
que no se dicen, pero se intuyen. Cuéntanos
un poco cómo fue el desarrollo de este libro
en particular.
A.S.A: ¡Es que no quería escribir sobre la enferme-
dad! Tenía ganas de escribir sobre la incomunica-
ción y sobre lo no dicho. Sobre la muerte. El libro
nace de esas ganas, el SIDA fue una elección, creo,
por su característica en ese entonces, no tanto ahora,
de “enfermedad vergonzante”. De que las personas
con VIH “algo habían hecho”, que es la misma fra-
se que se usaba para justificar a los desaparecidos
durante la dictadura militar. En algún momento de
la escritura yo creía que podría ser leída como una
mirada sobre la sociedad argentina. Debo reconocer
que jamás nadie compartió esa mirada mía sobre el
texto. Durante los cinco años que escribí y corregí
el texto tenía un papel pegado en la pantalla de la
computadora con una frase de Paul Auster: “La cues-
tión es la historia en sí misma y, si significa algo o
no significa nada, no es cosa de la historia decirlo”.
Cada vez que me sentaba a escribir estaba obligado
a leer esa frase, y me concentraba en tratar de es-
cribir esa historia, no de explicarla. Ese iba a ser el
epígrafe de la novela pero, como creo que se explica
más de lo que yo quería, lo cambié.
F.D: Me imagino que has tenido muchas res-
puestas lectoras con este libro. Yo, particular-
mente la estaba releyendo mientras hacía fila
para pagar en el supermercado y me daba ver-
güenza porque en la parte final estaba hacien-
do un esfuerzo para que no se me saltaran las
lágrimas en público. ¿Cuáles han sido las res-
puestas de tus lectores que más te han marca-
do con respecto a esta novela juvenil?
A.S.A: En algún momento me dediqué a anotar en
un cuaderno las respuestas que me impactaban. Con
las idas y vueltas de la vida, mudanzas, viajes, sepa-
raciones, lo perdí. No sé que ha sido de ese cuader-
no. Luego, pensándolo con más detenimiento, elegí
no pensar en la respuesta de los lectores, ni la del
mercado. Creo que si uno está muy pendiente de la
respuesta de los lectores puede tentarse a los golpes
de efecto o a las repeticiones tratando de encontrar,
una y otra vez, esa respuesta. Yo creo que los textos
se conectan con los lectores más en las dudas que
en las certezas. Por otro lado, me da mucho temor
caer en esa vanidad tan común de los escritores de
creerse que tienen una misión o que son especiales.
Juan Cruz dijo alguna vez que los escritores desayu-
nan egos revueltos. Le escapo a eso como a la peste,
aunque no siempre lo logro. Mis libros me interesan
más mientras los escribo, no los he vuelto a leer. Ob-
vio que prefiero que se lean y que gusten pero me
parece que debo desentenderme de eso.
F.D: Justamente en ese mismo viaje que te co-
nocí compré unas películas de cine argentino,
dos especialmente me llamaron la atención,
La
niña santa y La ciénaga
de Lucrecia Martel. En
ellas, quizás por una cuestión personal, pude
ver parte de esa exploración de la intimidad.
¿Consideras que este es un rasgo nacional que
comunica a la literatura y al cine argentino?
¿Qué hay del “tempo” narrativo?
10
BARATARIA
•
VOLUMEN V • NÚMERO 1 • 2008