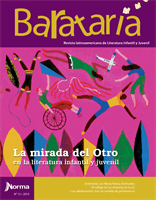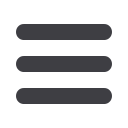16
BARATARIA
NÚMERO 15 •
2013
un pilón, y evoca su recorrido al “Campamento”
amasando la figura del padre, de los hombres del
campamento, del Otro, al mismo tiempo que evita
el miedo ante lo nuevo. Este, sin embargo, no es
el mismo viaje de Aurora, personaje rural y anal-
fabeta, que la brasileña Nilma Lacerda construye
en la primera parte de
Pluma de ganso
. Es en la
segunda parte de la historia, donde la sobrina de
Aurora se dispone a darle voz a su tía y contar
su historia como un acto liberador: “No para de
escribir esta historia de una niña que no llega a
educarse en un Brasil que crecía, que se movili-
zaba anunciando una república de verdad.”
Incorporar a los jóvenes en situación de po-
breza a esta literatura busca sensibilizar al lector.
Implica la representación de espacios que dejaron
de estar en el margen de las ciudades para perte-
necer a ellas: favelas, barrios, vecindades, villas;
con temas como delincuencia, droga, sicariato,
hambre. Sus personajes se pasean en categorías
disímiles como la mirada
naif
del niño que se en-
frenta a la miseria; el adolescente que acciona
como un adulto; o la defensa de los derechos de
igualdad social. De las múltiples alternativas, hay
interesantes construcciones de la realidad.
El colombiano Francisco Montaña en su
novela
No comas renacuajos
revela una estruc-
tura narrativa a dos voces que hilvanan una
historia asfixiante, demoledora. Por un lado, se
cuenta la vida de David y sus hermanos prácti-
camente huérfanos; por el otro una narración en
primera persona nos habla de una niña recluida
en un centro de reinserción social cuyos padres
están en prisión. David y la niña coinciden en el
centro y entre ambos se establece un doble jue-
go de espejos: ambos evaden su realidad ante la
inspección al Otro. Ambos terminan por ser un
enclave en el presente para poder imponerse
sobre la miseria y el dolor.
Por el contrario, Nilma Lacerda (Brasil) en
Rabo de estrella
muestra las alternativas de una
vida digna dentro de la miseria. Su protagonista
recoge basura, admira a la abuela por el vigor y
sus coquetos gestos para alegrar la vida. Estos
gestos no merman su razón, y la hacen enfren-
tarse al aparato político desde su verdad: “¿Y el
trabajo?, preguntamos, nos decimos: una casa,
el dinero, eso tiene su valor, pero, ¿después?
¿Y el sustento diario?”. Posibilidad que no tie-
ne el personaje de
Alex Dogboy
, de Mónica Zak
la relación está parcialmente condenada por el
adulto, que siente temor a lo desconocido.
Este vínculo con la religión permite adentrarse
en búsquedas hacia una identidad con la reali-
dad, con el entorno. Ella quiere sentir que perte-
nece: “-A veces yo también me ilusiono con irme
de Buenos Aires, al Sur, no sé, al Norte, llevar otro
tipo de vida, ser maestra rural, titiritera, médica
de pueblo… O estudiar en España, vivir en Méxi-
co…”. Y él se construye desde una resignación que
se hace costumbre: “El mundo había ganado otra
vez. ¿Quién no sabe la vieja historia de cuáles son
las reglas? Una mujer joven y atractiva con los pe-
chos desnudos, si es blanca, aparece en la tapa de
Playboy
, si es negra, en
National Geographic
. Ellos,
los dos blancos, sobrevivirían, sin duda, pero en
distintos territorios. Cada uno a su manera, cada
uno ahogado en sus ideas, cada uno en la cubierta
de su revista, de su barco, de su lugar.”
De viajeros y viajantes
Las diferencias culturales en las sociedades
latinoamericanas forman parte de la cotidiani-
dad. En
Stefano
, la argentina María Teresa An-
druetto presenta una compleja y vigente mirada
del emigrante. El joven Stefano sale de Italia en la
oleada europea que hace más de cincuenta años
emigró a América. Sus diálogos cortos, y quiebres
narrativos hacen que el lector se adentre en la
esencia de sus recuerdos.
Existen otras respuestas adolescentes ante
el tránsito entre naciones. Sobre todo ante la ne-
cesidad de pertenecer a “algo” distinto al canon
establecido. El argentino Sergio Olguín retrata
en
Springfield
a un grupo de jóvenes que vene-
ran la tradición norteamericana en su consu-
mo de cine y televisión. En un viaje a Estados
Unidos para aprender inglés se irán nombrando
como personajes de la serie de dibujos animados
Los Simpsons
, pero su identidad los enfrenta a
códigos que no les pertenecen. Por eso, deben
establecer puentes, incluso en el lenguaje, para
reconocerse extranjeros: “A los negros les decían
‘afroamericanos’. Pero nosotros, en la Argentina,
les decimos negros hasta a los rubios.”
Existen también migraciones dentro de un
país, a territorios desconocidos. Como el trayecto
de Laina, personaje en
Diente de león
de la mexi-
cana María Baranda. En un entorno rural, ella se
apropia de la palabra como si las desgranara en