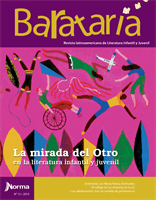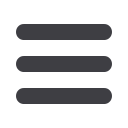12
BARATARIA
NÚMERO 15 •
2013
–En su novela
Veladuras
, puede leerse la
figura del Otro en la propia narradora, aislada
y anclada en su memoria. Hay allí también
una mirada sobre el extravío mental. ¿Cómo
lo definiría?
–Sí, ahí está Rosa, sola en medio de la Puna,
atravesada por el drama familiar, el deseo de
saber quién es, el lenguaje andino, la locura….
Me propuse escuchar la voz de una chica con
la cabeza confundida por el drama familiar y su
amor por el padre. Pero el extravío mental en mi
vida es muy antiguo, tanto que me sorprende
que haya aparecido por primera vez en
Veladu-
ras
, porque me crié en las inmediaciones de un
asilo de enfermos mentales que, cuando yo era
chica, era el más grande de Sudamérica. Llegó
a tener 7.000 pacientes, un “puertas abiertas”
fundado en la época de Domingo Cabred. Por
entonces yo estaba muy lejos de comprender
el dolor de esas personas, veía a esos hombres
y mujeres como si se tratara de algo folclórico;
casi todo el pueblo trabajaba ahí, íbamos cada
tanto a pasar el día o a mostrarles a las visitas
ese sitio curioso…, recuerdo los rostros, las his-
torias, los nombres de muchos de ellos…
–Cómo empezó a escribir? ¿Cuándo y cómo
se convirtió la escritura en una profesión?
–Uh, empecé muy joven, adolescente. Siempre
como una catarsis, una diversión, un consuelo,
un vicio, sin imaginar siquiera en ser escritora
ni tampoco en mostrar lo que escribía, en ser
leída. Eran textos breves. Unos años antes de
los treinta durante una convalecencia, comencé
una novela y con ella llegó el deseo de publi-
carla alguna vez. A los cuarenta, a raíz de un
premio pude finalmente publicar, pero seguí por
mucho tiempo considerándome una profesora
que escribía en sus ratos libres. Ni sabría decir
si la escritura es una profesión para mí, es un
poco incómoda la palabra profesión para esto
que siempre se desacata, que hace lo que quie-
re con uno. Pero podría decir que alrededor de
2005, empecé a sentirme algo así como una “es-
critora de tiempo completo”, lo cual es también
una ilusión, porque no escribo todos los días, ni
siquiera todos los meses…
–¿Cómo vivió la entrega del Andersen?
–Como una sorpresa muy grande y una
alegría también muy grande. Recibí muchos
reconocimientos pero también, y sobre todo,
mucha alegría de pares y lectores, gente que
me conocía de otras épocas o de otros lugares
y roles. Muy conmovedor. Y después lo que
pasó o va pasando con los libros, el crecimien-
to de los lectores, las ediciones en otros paí-
ses, en otras lenguas…
–En América Latina hay muchos jóvenes
escritores que ven en la literatura infantil
y juvenil una prometedora cantera. ¿Qué
les recomendaría para encontrar su propia
voz?
–Escribir siempre es fruto de una necesidad
interna, me parece que uno no debiera verlo
como una cantera prometedora sino como un
espacio de búsqueda, por supuesto siempre
muy incierto. Lo más difícil, me parece, es sa-
ber mirar y escuchar más allá de las aparien-
cias. Y leer, claro. Eso ayuda. Pero diría que lo
más interesante es no esperar demasiado en
términos de “éxito”, no atar nuestra vida a los
resultados que eso pueda darnos, dejar que el
vicio se desarrolle libre, que siga su derrotero
en nosotros hasta ver qué nos trae…
Escribir: una catarsis, una diversión, un consuelo, un vicio