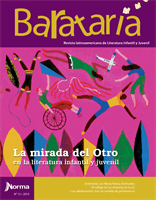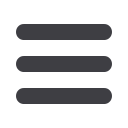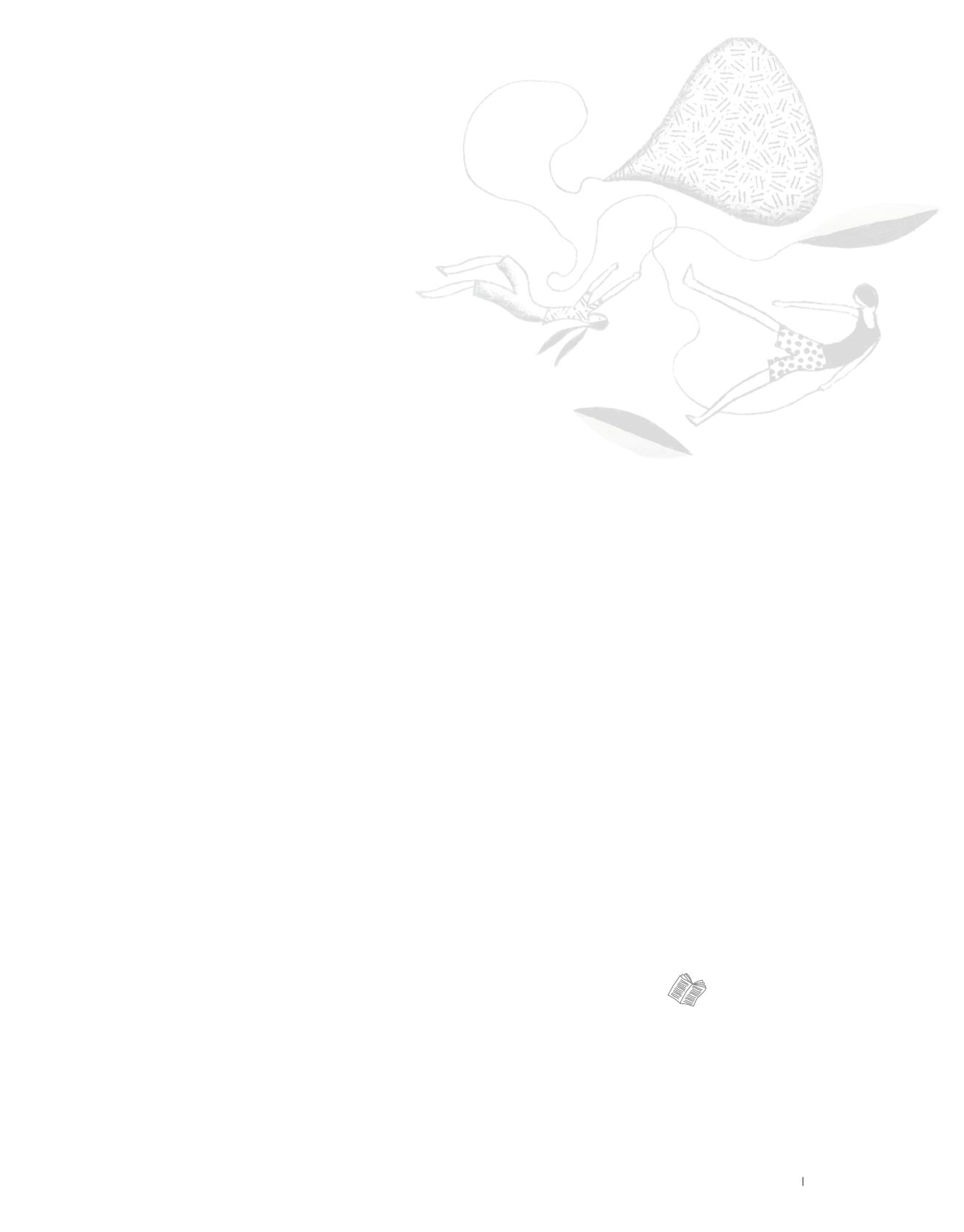
2013
•
NÚMERO 15
BARATARIA 21
dotaba a los españoles de un carácter sobrena-
tural, ya que habían surgido de un “más allá”.
Eran semejantes a los hombres, pero los dioses
podían manifestarse entre los humanos como hu-
manos. Cuando se dan los primeros contactos,
las fuentes indígenas ponen énfasis en la comida,
se observa atentamente qué comen los españo-
les. No olvidemos que los seres humanos tenían
el deber de nutrir a sus dioses con sangre para
fortalecer a las fuerzas cósmicas. Los indígenas
hicieron otra prueba para sondear la naturaleza
de los recién llegados: les mandaron comida divi-
na, rociaron alimentos con sangre. Corroboramos
el papel revelador de la comida: los dioses no co-
men lo mismo que los humanos. Algunas fuentes
indígenas cuentan que ellos asimismo recogieron
los restos de lo que comían los recién llegados y
se los llevaron a Moctezuma. Los españoles ha-
bían mandado la típica comida de los marineros:
carne y pan secos, vino; sin duda ya un poco
rancios después de una larga travesía en el mar.
Los malentendidos de los primeros encuen-
tros crecen debido a la falta de la lengua común.
Todo ocurría a través de una compleja cadena de
traducciones. Los españoles tuvieron suerte
de encontrar a Jerónimo Aguilar, un náufrago es-
pañol que ya tenía ocho años viviendo como es-
clavo entre los mayas; además, entre las mujeres
que les ofrecieron los indígenas había una que
hablaba náhuatl y maya, la famosa Malinche. Lo
interesante, y que ilustra la dificultad de comu-
nicarse –y comprenderse–, es que antes de que
aprendiera la lengua española, la línea de tra-
ducción iba del español al maya, del maya al
náhuatl, y de regreso, todo esto confrontando
conceptos del mundo muy distantes.
Había aún otro tipo de percepción basado
en la convivencia. A los españoles los acompa-
ñan ejércitos indígenas que creían llegada la
oportunidad de acabar con la hegemonía mexi-
ca. Conviviendo se aprende: en su compañía los
conquistadores empiezan a entender náhuatl,
a vestir armaduras indígenas más adaptadas
para el clima que las españolas, que se oxida-
ban con las lluvias y eran inaguantables en los
días de calor. Todavía la conquista no se había
consumado y ya comenzaba el proceso de hi-
bridación de las culturas que no ha terminado
hasta el día de hoy.
Mientras el Otro es narrado por el Otro, ex-
puesto en el discurso ajeno, es imposible hacerle
justicia. Por eso es necesario recuperar su discur-
so. Se hace imprescindible saber qué dice el Otro
sobre sí mismo. En el proceso de la Conquista,
los españoles evidencian un esfuerzo manipulador
con el fin de pasar por inmortales: entierran de
noche a sus muertos para que los indígenas no
se den cuenta de que eran mortales ni de cuántas
pérdidas habían sufrido, pero, por otro lado, con-
fiesan que se orinaban de miedo en las batallas.
En las páginas de
Ecos de la Conquista
se
confrontan tanto los dos discursos sobre la
Conquista como el imaginario visual que plas-
ma este encuentro. Cada imagen revela tam-
bién manipulaciones simbólicas. Al comparar
el encuentro pintado en el ambiente criollo, se
aprecian tronos de oro macizo, mientras que los
mexicas representaban a sus gobernantes en un
asiento de petate. El metal precioso era un sím-
bolo de poder y esplendor, sinónimo de riquezas
fabulosas y reinos legendarios para Europa. Así,
se representa al Otro no como era sino como
“me gustaría” que fuera, porque mi visión del es-
plendor del Otro fortalece mi propio yo, funda la
leyenda del grupo con el cual uno se identifica.
Estas versiones confrontadas nos permiten
recuperar el lado humano de las dos partes. La
Historia transcurre a través de gente como no-
sotros, con caras, costumbres, sentimientos y
creencias singulares. Un saber conseguido de
esta forma no puede ser, espero, maniqueo.
Una vez T. S. Eliot escribió que alguien quien
no viaja es provinciano de su comarca y alguien
que no conoce la historia es provinciano del
tiempo. La literatura histórica de hechos y de
ficción nos permite salir de nuestro barrio o de
la jaula de nuestra limitada experiencia tempo-
ral. Impide que seamos provincianos del tiem-
po. Nuestra meta debe ser ensanchar nuestro
mundo, ampliar la noción del Nosotros en la
cuál nos inscribimos.
*Krystyna Libura es Licenciada en Filología Polaca por la
Universidad Jagellónica de Cracovia y tiene estudios en Socio-
lingüística por la Fundación Friedrich Ebert, en España. Ha
escrito libros de no ficción para niños donde explora la visión
del otro y un acercamiento antropológico a los eventos desde la
perspectiva de los testigos y no de los protagonistas.