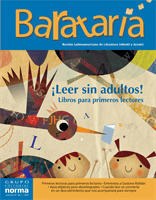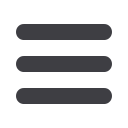

surdas y disparatadas, pero en el fondo entienden
que estoy diciendo una mentira para que podamos
divertirnos. El contacto con los chicos es siempre
sorprendente. La pregunta más repetida de los más
pequeños es cómo hice para aprender a hablar con
los animales. Desde luego que yo sigo mintiendo
desaforadamente, pero en el trasfondo no dejo de
ver cómo se mezcla la ficción con la realidad tras
la lectura de un cuento.
FD: En
Como si el ruidopudieramolestar
usted
cambia un poco el tono jocoso para introdu-
cir sin adornos el tema de la muerte. Precisa-
mente por la sencillez de este texto, la manera
de dirigirse a los niños debió suponer todo un
reto. Háblenos un poco de ello, y si conside-
ra que la literatura para niños puede ofrecer
respuestas a estas inquietudes y sentimientos.
GR: Claro que fue un reto. Y de los más peligrosos
y difíciles. Por algo, temas como la muerte, el amor,
el sexo y las ideologías son tabúes. No porque no
deban dárselos a los chicos, sino porque uno no
sabe cómo hacer para tocar esos temas sin meter la
pata. Hay pocas personas mayores –estoy hablando
de mi país– que saben hacerlo con toda naturali-
dad, aunque estamos aprendiendo.
FD: Hace algunos años, usted abordó en una
entrevista que le hizo Susana Itzcovich el tema
del lenguaje como una barrera para la difu-
sión de la literatura infantil entre los países de
América Latina. A pesar de que hablamos el
mismo idioma, los matices a veces son impor-
tantes. ¿Cómo ha manejado este tema con las
editoriales o los concursos? ¿Piensa que los
localismos pueden enriquecer la lectura de
un niño o que por el contrario pueden, como
afirman algunos especialistas, apagar el interés
del lector por ese texto que no comprenden?
GR: Los especialistas son siempre fundamentalis-
tas. Los lectores, grandes o chicos, pueden leer tex-
tos diversos sin hacerse demasiados problemas. Es
cierto que en particular el idioma de los argentinos
se diferencia especialmente por el uso de las for-
mas verbales y por nuestro vos en lugar del tú. Es-
toy seguro de que en los concursos esa es una cosa
que trae más de un problema, pero bueno, si uno
se juega por las cosas que piensa, le queda como
consuelo creer en la cerrazón de un jurado. Con las
editoriales la cosa se pone cada vez más peluda.
Ya hace rato que nos andan tratando de ablandar
para hacer concesiones y hablar con un lenguaje
neutro. Desgraciadamente, más de una vez tienen
éxito. A eso acceden escritores –¿escritores?– a los
que cualquier cosa les da igual. Los que creemos
en el poder de la palabra y en la inteligencia, en
la sensibilidad del lector, seguiremos apostando a
escribir en serio. Lo demás, para las telenovelas.
FD: ¿Qué piensa de la literatura infantil lati-
noamericana?
GR: Lo poco que conocemos nos muestra la enor-
me evolución de un género que se fue despegando
del mundo de la educación para insertarse en el
mundo del arte. Por desgracia, la producción lati-
noamericana no tiene un ida y vuelta entre nuestros
países. Nos faltan referencias, salvo excepciones,
porque la mayor parte de los libros se queda en un
circuito cerrado y pequeño y apenas llega a alguno
que otro vecino. No entiendo por qué pasa esto, si
muchas veces son las mismas empresas editoriales
que tienen sus casas en México, Colombia, Chile,
Argentina, Venezuela, etc., etc., y las producciones
de un país no llegan al otro.
FD: Uno de los episodios más difíciles que
conocemos en la literatura infantil argen-
tina tuvo que ver con la censura militar. En
algún momento usted comentó que el mun-
do de ficción que logra crear, donde domi-
nan los animales de la selva, le permite decir
10