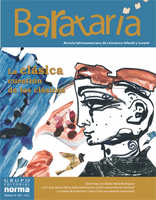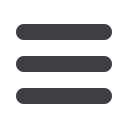2012
•
NÚMERO 14
BARATARIA 5
la:
Aventuras y desventuras de Casiperro del
Hambre.
Otro ejemplo es la austríaca Christine
Nöstlinger cuando invierte la idea básica de
Las
aventuras de Pinocho
para componer su
Kon-
rad o el niño que salió de una lata de conservas,
antes de osar
El nuevo Pichocho
. Sin hablar de
auténticos subgéneros prohijados por una obra
inmortal; como las Robinsonadas, las islas de
tesoros diversos o los países imaginarios que
ha descubierto tanto Gulliver de otro nombre.
Cuando un autor conoce a los autores y
libros que le preceden, puede proporcionar
“profundidad de campo” y substanciosas inte-
racciones a su propia obra. Así ha surgido un
continente imaginario que ya tiene su Olimpo,
y se ha fraguado la identidad de la literatura in-
fantil universal, la de literaturas que comparten
una lengua y la de países que, por eso mismo,
dominan hoy la especialidad. Alemania, Esta-
dos Unidos, Francia, Gran Bretaña, los países
escandinavos… cuentan con clásicos que todo
el planeta conoce y venera. Entre tanto, obras
como
Las mil y una noches
o los
cuentos
“de”
Afanásiev
funcionan como clásicos proceden-
tes de culturas como la pérsico-arábiga o la
rusa caracterizadas por un desarrollo editorial
menos consolidado o antiguo.
El escritor y profesor Eliacer Cansino resu-
me con perspicacia lo que hace de un buen li-
bro algo más, todo un clásico:
Porque se han erigido por encima de su tiem-
po; porque […] es virtud del clásico no reducir su
expresión a un solo mensaje, sino que su pala-
bra tiene la capacidad de despertar en el lector
nuevos y contemporáneos problemas […] porque
saltan por encima de su propia lengua y son ca-
paces de resistir la traducción (y ello porque to-
can la clave de lo humano que no es deudora de
ninguna lengua)
[Cansino; 2007: 32].
Mientras, en su
Guía de clásicos de la lite-
ratura infantil y juvenil
, Luis Daniel González
observa:
Entre los libros con tirón entre los jóvenes
hay muchos cuya fuerza procede del dinamismo
del relato como los de Salgari, del acierto en la
mezcla de “los ingredientes” como los de Enid
Blyton, de la creación de personajes singulares
y atractivos que los harán pervivir como Alicia
(Carroll) o Peter Pan (Barrie), o de unas versiones
cinematográficas afortunadas que han potencia-
do su éxito como Bambi (Salten) o Mary Poppins
(Travers)…
Y evoca libros cuya calidad tarda en insta-
larse debido a un estilo menos accesible (
Plate-
ro y yo; El principito
) y “las obras ¿menores? de
autores de reconocido prestigio, como
El árbol
de los deseos
(Faulkner),
La perla
(Steinbeck),
El viejo y el mar
(Hemingway) y libros que mar-
can un antes y un después: como
El libro del
nonsense
, de Lear (…) o el poema narrativo de
Longfellow,
El canto de Hiawatha
…”
[González;
1999: 14-15].
Afortunadamente, el éxito (la aprobación
por el propio público destinatario) ha consegui-
do pesar tanto como la opinión “autorizada” de
pedagogos y críticos literarios, y la mayoría de
los clásicos fueron, en su momento, libros po-
pulares.
Contenido y forma
Si en los clásicos solemos subrayar la ex-
presión de grandes sentimientos y destinos
humanos, lo cierto es que lo que atrapa a los
chicos es la historia bien contada. Los clásicos
deben su dorada pátina a un buen equilibrio
entre calidad formal y rico contenido, a su ap-
titud para comprender la verdad de la vida y
expresarla a través de personajes convincen-
tes, diálogos vivaces, descripciones y narración
pertinentes; todo ello imbricado en un discur-
so de sabor peculiar, inherente a su época,
pero también al autor. Sin olvidar decididas
innovaciones temáticas y compositivas.
Lo que hace al clásico no es siempre lo mis-
mo ni en las mismas dosis. Los libros de Lewis
Carrol son de una asombrosa complejidad sim-
bólica y alusiva, mientras en Stevenson fascina
la textura de sus personajes y en Mark Twain la
eficaz crónica de un espacio-tiempo específico.