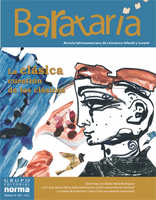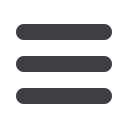12
BARATARIA
NÚMERO 14 •
2012
F.H.D.: En su libro
Por qué leer los clá-
sicos,
Italo Calvino propone algunas defini-
ciones, entre ellas destaco la que dice: “Un
clásico es un libro que nunca termina de de-
cir lo que tiene que decir”. ¿Qué piensas de
esta definición?
G.M.R.: Pienso que Calvino con esta defini-
ción tiene la capacidad de describir brevemente
la esencia de lo que es una obra de arte: múl-
tiple, rica en sentidos, posibilita diversas inter-
pretaciones y no se agota. Finalmente eso es lo
que es un clásico, una obra de arte.
F.H.D.: ¿Qué puedes decirnos de los clá-
sicos latinoamericanos desde tu experien-
cia como lectora y formadora de lectores?
¿Rafael Pombo y Horacio Quiroga, Martí y
Monteiro Lobato, sólo por nombrar algunos?
¿Tienen algo que decir a los lectores de este
tiempo?
G.M.R.: Los personajes y poemas de Rafael
Pombo acompañaron mi infancia, así como lo hi-
cieron con generaciones anteriores. Su presen-
cia fue permanente tanto en mi familia como en
el colegio. Pero no pasó lo mismo con los otros
clásicos que mencionas. Hay que tener en cuen-
ta que en mi infancia la gran mayoría de los li-
bros venían de España. Por tanto, autores como
Martí y Horacio Quiroga llegaron más tarde, ya
cuando estaba en el bachillerato, y a Monteiro
Lobato, lamentablemente, solo vine a conocerlo
en mi trabajo como promotora de lectura.
Es importante mencionar que las obras de
estos autores, que se pueden considerar funda-
cionales y renovadores de la literatura infantil
latinoamericana, ya tienen mejor circulación y
es posible que los chicos de hoy les puedan en-
contrar en las bibliotecas públicas y escolares.
F.H.D.: Otros libros más cercanos en el
tiempo como
Dónde viven los monstruos
o
Un puente hasta Terabithia
o
Las brujas
han
sido considerados como clásicos, los llama-
dos clásicos contemporáneos. ¿Funcionan
mejor esos libros con los lectores actuales?
G.M.R.: Yo diría que por tener contextos do-
mésticos, presentar situaciones más contempo-
ráneas, tener un lenguaje muy actual y estar
algunas veces narrados desde el punto de vis-
ta de los niños o los jóvenes, pueden funcionar
mejor y los lectores encuentran una cierta “co-
modidad” para introducirse en ellos.
Algo que creo que es impor-
tante y que mencioné anterior-
mente es el papel que pueden
tener estos clásicos contempo-
ráneos en preparar a los lecto-
res y ayudarles a afianzar las
competencias literarias para
que puedan luego introducirse
en otras lecturas que posible-
mente requieran más madu-
rez y mayor capacidad de di-
gestión; algo así como un buen
aperitivo que te abre el apetito
para los platos fuertes.
Sobre la denominación de clásico contem-
poráneo, quisiera decir que aunque nadie que
yo sepa ha establecido cuánto tiempo se necesi-
ta para que un libro empiece a considerarse clá-
sico, muchos de los que hoy llamamos –un poco
generosamente– clásicos contemporáneos, aún
están muy cercanos y no han estado sometidos
a la prueba del paso del tiempo. Esta es una
prueba definitiva que hace que un libro pueda
alcanzar la dimensión de clásico. Estos libros
contemporáneos, que tienen una indiscutible
calidad estética y literaria, y que han alcanzado
gran popularidad en diferentes contextos, ven-
drían a constituirse en lo que se conoce como
canon literario.
F.H.D.: ¿Qué recomiendas para aquellos
mediadores que tengan como preocupación
la circulación de clásicos entre los jóvenes?
G.M.R.: Les recomendaría, ante todo, que
los lean y disfruten ellos mismos. Esta es una
condición obligatoria para entusiasmar a otros.
Solo si el mediador logra emocionarse con el
clásico, puede hablar de éste con soltura, saber
a quién y en qué momento lo puede sugerir.
”
“