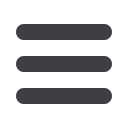2015
•
NÚMERO 16
BARATARIA 5
puede nombrar; el miedo está tan profunda-
mente enraizado que paraliza y mata el deseo
de vivir. El terror, la ira, las carencias afecti-
vas y la incertidumbre, producto del desarraigo,
promueven la desesperanza y el escepticismo
respecto de sí mismos y de su entorno.
Estas personas, sabias en sus territorios,
llegan a la ciudad, en muchos casos, sin saber
leer ni escribir, sin entender las nuevas señales
de una jungla muy diferente a la propia y quizás
más agresiva, más peligrosa, más inhumana que
la que dejaron atrás.
En el año 2002, unos bibliotecarios ami-
gos, perturbados por las familias que rápida-
mente se hacinaban en las zonas suburbanas
del barrio donde trabajaban, me pidieron que
los acompañara a extender el servicio bibliote-
cario hasta esta tierra de nadie, donde los niños
jugaban entre las aguas negras, las mujeres co-
cinaban arroz, no había más, los hombres re-
cogían trozos de madera, cartón, plástico, para
improvisar covachas que les servían de refugio.
Nuestra experiencia tenía que ver con libros,
lecturas, palabras escritas. Yo tenía a mi cargo la
hora del cuento. Esa tarde, la del primer encuen-
tro, intenté iniciar un proceso de acercamiento
a los niños y abuelas que logramos convocar.
Poco éxito tuve, a decir verdad. Apenas leía la
primera página de cualquiera de los libros de mi
inventario favorito, infalible hasta entonces, sen-
tía que mi auditorio se desconectaba. Los niños
se distraían en sus juegos y peleas, las abuelas
permanecían mudas, ausentes, sumergidas en
pensamientos que yo no podía alcanzar. Por pri-
mera vez sentí que los libros que siempre llevo a
la espalda no me servían para nada.
Cerré los libros, miré a las mujeres a los
ojos y les hablé. Les conté que en mi infancia
mi mamá me cantaba una canción que no re-
cordaba bien y que tal vez ellas conocerían pues
era de su región: la maravillosa
Señora Santa-
na por qué llora el niño
me salvó el día. Yo repetí
torpemente dos o tres palabras de una canción
que sé de memoria intentando despertar algo
en ellas. Fue como un milagro. Este villancico
tradicional de las comunidades negras del Pací-
fico me abrió sus puertas, sus ojos, su atención
y pude, por fin, comunicarme.
Me enseñaron a cantar esa y muchas otras
de sus canciones. Poco a poco fueron contando
historias de espantos, de pesca, de ríos, de sus
tierras. No hablaban de muerte, violencia ni do-
lor. Hablaban de recuerdos culturales y sociales.