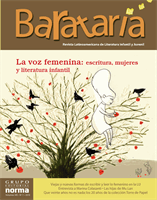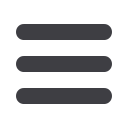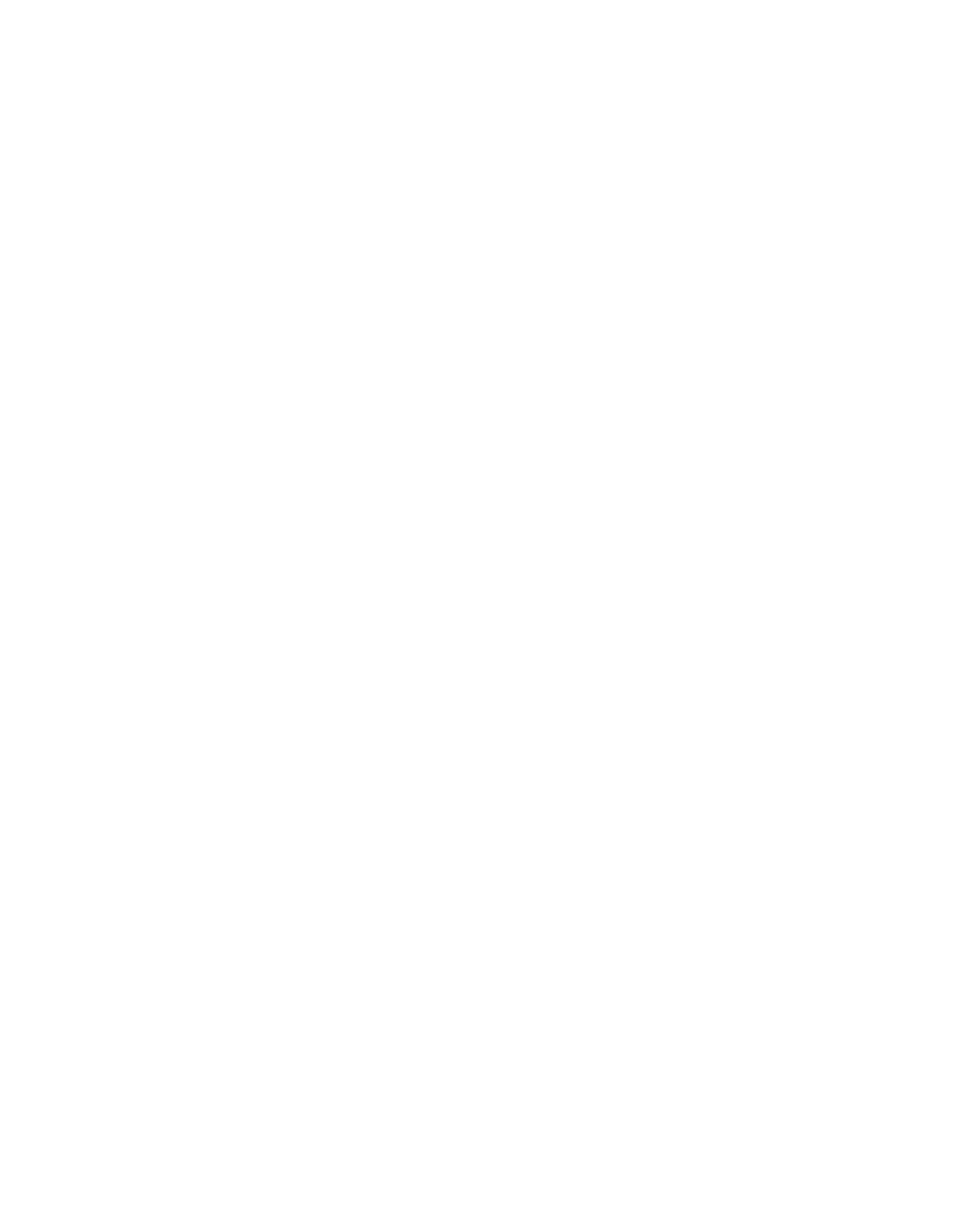
2010
•
NÚMERO
1
•
VOLUMEN VIII
I
BARATARIA 5
puede alcanzar todos los temas y
todas las estrategias textuales y
todos los usos del lenguaje y todas
las posturas literarias e ideológi-
cas, por supuesto, al igual que la
escritura de los varones. Lo terri-
ble, lo discriminatorio, es que se
pretende muchas veces encasillar
como “escritura femenina” (solo)
la de aquellas escritoras que rela-
tan pasiones heroicas, historias de
amor o cuentos para niños, como
si el amor y la maternidad fueran
las únicas preocupaciones de las
mujeres, reservando las zonas de
mayor experimentación, ruptura o
reflexión a los varones”
1
.
Por supuesto que la literatu-
ra, al igual que otras manifesta-
ciones de la cultura son espacios
donde se producen y reproducen
corrientes ideológicas, es decir,
sistemas de creencias y valores.
Pero quedar encorsetados única-
mente en un tipo de lectura, pe-
gada exclusivamente a lo temáti-
co o al análisis de las imágenes
femeninas que un texto pueda
consagrar, resultará insuficiente
cuando de lo que hablamos es de
textos literarios. Las lecturas fe-
ministas son un modo entre tan-
tos otros de interpretar un texto
complejo. Los modos de leer indi-
vidual o colectivamente son tan
diversos y cambiantes como lec-
tores hay en el mundo.
Quienes trabajamos con ni-
ños y libros sabemos lo impor-
tante que es que todo mediador
haya leído muchos libros (no solo
literarios, ni solamente infantiles), que se implique intensamente con
las obras que lee y las que selecciona para los demás, pero no para
luego imponer esas lecturas a otros lectores. Dar y compartir lecturas
–feministas o no– es predisponernos, permeables y abiertos, al diálogo
entre construcciones de sentido inesperadas, diversas, opuestas a las
nuestras, incluso hasta la revulsión.
El escritor y ensayista
Juan José Saer
, a partir de su análisis
de
Pálido caballo, pálido jinete
, escrito por
Katherine Ann Porter
,
sugiere:
“Como otras grandes escritoras de nuestro siglo, Virginia Woolf,
Nathalie Sarraulte, Ana Ajmatova, Carson McCullers, en las que la
problemática feminista está desde luego implícita, la obra de Katherine
Ann Porter no se ocupa de una supuesta especificidad femenina, sino
de lo humano en tanto tal. Reducir su obra (o la de Virginia Woolf por
ejemplo) a una dimensión exclusivamente feminista sería tan absurdo
como reducir al Quijote a una problemática puramente castellana. La
toma de conciencia de una muchachita de diez años y su dolorosa en-
trada en el mundo adulto encarna la experiencia de cada uno de sus
lectores, cualquiera sea su sexo, su raza o su cultura”
2
.
A continuación analizaremos algunos libros de literatura infan-
til y juvenil, historias escritas por mujeres y por varones, un mapa
heterogéneo y deliberadamente parcial en el que coexisten diferentes
concepciones de la lectura, de la literatura, y diversos modos de poe-
tizar “lo femenino”, para, siguiendo a
Susan Sontag
, pensar cómo es
lo que es, incluso qué es lo que es, para comprender.
Libros militantes, literatura de tesis
Dentro de esta categoría podemos agrupar una literatura activa-
mente comprometida con una preocupación explícita extraliteraria:
promover valores sociales no discriminatorios y proporcionar ejem-
plos de conducta alternativos al modelo androcéntrico. Son libros
encuadrados bajo la etiqueta de “cuentos no sexistas”. Se valen bási-
camente de la alegoría, tienen un componente didáctico muy fuerte y
se caracterizan por la ausencia casi total de ambigüedad. Responden
a la prototípica narración de tesis, aquella reduce la pluralidad de
significaciones de una obra de arte para alcanzar un sentido único.
Las otras funciones de la literatura quedan en un segundo plano, o
totalmente relegadas. Una de las pocas innovaciones formales que
traen es la inversión de roles femeninos y masculinos. Son narraciones
que expresan en el plano simbólico los sentimientos de constricción,